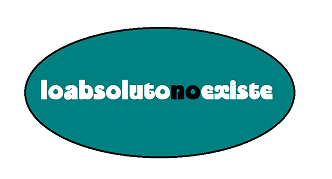Me dijo que sí, que había estado en lo más profundo del torbellino, en el ojo del huracán, en la mierda. Que en un momento determinado no había sabido cómo contrarrestar la inercia de la corriente que le arrastraba a lo más profundo del pozo. Y en su relato, que me contó mientras nos tomábamos dos birras bajo aquella higuera achaparrada, insistió en que había sido su primo, el hijo de la hermana de su padre, el que le había conducido a aquella situación.
Yo no supe muy bien qué decirle, ya que el calor no me dejaba pensar con claridad y la poca confianza que le tenía me impedía adentrarme en los recovecos de la intimidad propia. Asentía cuando me preguntaba si le comprendía lo que me estaba contando y sonreía cuando me incitaba a ello para quedar bien. Siguió con su historia y entonces se acordó de lo que le había prometido su mujer cuando se casaron, que no era más que tendrían tantos hijos como él quisiera, cuantos necesitase para sentirse un padre de familia numerosa.
¡Qué difícil! Pensé yo, criar a tanto hijo. Pero claro, a mí ni me iba ni me venía. Él insistió en lo de su primo, en su culpabilidad para que él se encontrase en esa situación de desasosiego, y me preguntó qué haría yo en una situación como la suya. Yo no supe qué decirle, en realidad, ya ni recordaba cuál era la tal situación ya que cuando comenzó a contarme todo, mi mente se había alejado un poco de nuestra charla y cuando volvió a pedirme que le diera consejo apuré el último sorbo a mi cerveza y me levanté dispuesto a marcharme y dejar que aquel desconocido le pegara la chapa a otro, porque escuchaba ya los acordes de la siguiente actuación de aquel FIB tan caluroso.