
He llegado a un punto en mi vida en el que me siento en tierra de nadie. Un lugar inhóspito, aséptico e indeterminado en el que me he transformado, sin haber sido muy consciente durante el proceso, en nudo central y motor de la vida de cuanto me rodea.
Pasados los cincuenta, todavía muy cerca de los cuarenta y sin prisa por alcanzar la siguiente década, anhelando esa juventud que recién parece escapar del entorno en que me muevo y gestiono cada día. Ni demasiado mayor, ni ya tan joven, con una perspectiva de vida cada vez más corta, pero a la vez suficientemente larga como para preocuparme por el futuro a medio plazo.
Abandono el tumulto de los gritos infantiles, de la convivencia en familia, de los parques, de las actividades conjuntas, de las lecturas de cuentos o las visitas familiares para comidas de domingo.
Los silencios se van imponiendo: la demencia senil es la primera okupa de la nueva vida en que estoy sumergido. Ella silencia las conversaciones de sobremesa, las convierte en pesadas, en cierto modo tediosas, y centradas en lo alimenticio, y cuando soy consciente de esos silencios me rebelo contra ellos, propongo, pregunto, chascarrilleo y saco temas de conversación manidos, pero recordados por mis seres queridos que no pueden recordar el momento inmediatamente cercano, pero sí el situado muy lejos en el pasado. Y así el silencio se hace menos plomizo, menos demoledor y la sonrisa aparece poco a poco.
El siguiente silencio es el de la incomunicación intergeneracional, marcada por la frialdad de los emoticonos, por el monosilabismo y por las vergüenzas adolescentes. De nuevo quiero combatirlo, aduzco temas con picardía, el mejor gol de Lewandowski o la última canción de reggaetón en la que se abusa del auto tune. Funciona. El silencio y los monosílabos se convierten, al menos temporalmente, en una conversación más fluida que invita a enriquecer con más comentarios. Se establece una conversación. Vuelve la vida y la sonoridad familiar. Por un momento, creo que he abandonado esa franja de los cincuenta en la que todo parece recaer sobre mis hombros. Y respiro.
Y por último, el silencio profesional, ese que llega cuando te acercas a la cúspide de tu carrera y poco a poco tus superiores, tus veteranos, se han ido retirando y todos los demás compañeros tienen mucha menos experiencia que tú, te conocen poco, te comienzan a ver como un jefe más que como un compañero y poco a poco las conversaciones se van retirando de la cotidianidad, las miradas adquieren otras vertientes y pasa a establecerse un silencio limitante de jerarquía que tú no has buscado pero que sin saber cómo se ha establecido sin posibilidad de vuelta atrás.
Entonces recapacito y pienso en cómo los silencios me arrastran. Me aturden y me llevan a un territorio del que quiero escapar, el de la incomunicación. Me vuelvo más adusto, menos comunicativo, más sintético en mis respuestas. Parece que me falte el tiempo, que anhele consumir el mínimo, cuando mi cabeza me está implorando justo lo contrario, que disfrute de la charla, de la compañía agradable y que relativice.
Es entonces cuando entiendo que es la carga sobre mí la responsable de mi TOC sobrevenido, la que hace que mi sociabilidad, ya de por sí pequeña por mi carácter tímido, decrezca a mínimos inverosímiles, aunque al menos sea consciente de ello, y por consiguiente, pueda batallarlo.
Los silencios se apoderan de mis cincuenta. Siento como si se hubiesen unido para desmoralizarme, y llevarme a esa isla de soledad en la que ya no converso bien con mi padre, ni tampoco lo suficiente con mi hijo pequeño, debo hacerlo en la distancia con el actual universitario, puntual y anecdóticamente, y combatir su ausencia en casa, para llenar un vacío que nos atenaza a mi mujer y a mí y nos hace presa de la inexperiencia. Inexperiencia en ese nuevo juego a tres en el que las dinámicas conversacionales tienen que cambiar por obligación.
Silencios frente a la misma convivencia de siempre, pero con otra rítmica, una en la que siento la presión de ser quien ha de poder con todo y contra todo, animar, potenciar, dinamizar, crear diálogo, divertir, entretener y sin esperar que alguien me tome el relevo en breve y lo haga por mí.
Y en muchas ocasiones me parece una tarea ingente, yo, que he sido siempre mucho más de escuchar que de hablar. Militante de la escucha en la conversación y de la mirada, y casi nunca de la generación de charla. Siempre he estado cómodo dejándome mecer por el oleaje de la conversación de otros, pero ahora todos esos otros se han callado. Y yo siento una enorme tristeza porque creo que no voy a ser capaz de volver al estado anterior y porque cuando lo intento soy consciente de que estoy luchando contra mi propia naturaleza, la del ser tímido y callado que convive bien con la soledad y el silencio.
Es curioso, siempre me he sentido a gusto en silencio y es ahora ese estado el momento en el que más sufro.
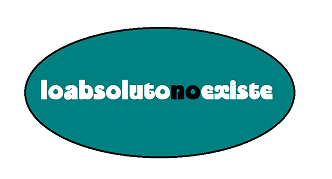
Tu relato es profundamente conmovedor. Esos silencios que describes, aunque a veces pesan, parecen ser también espacios para reflexionar, adaptarte y reencontrarte. La lucha por conectar, incluso yendo contra tu naturaleza, muestra tu fortaleza y amor por quienes te rodean. Gracias por recordarnos que incluso en el silencio hay aprendizajes y oportunidades para crecer.
Un abrazo 🌷
Me gustaMe gusta