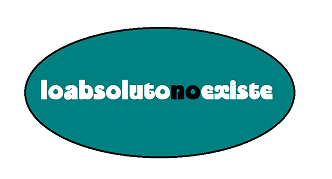La primera vez que escuché hablar de Arnold Wesker fue en una entrevista a Nuria Espert. Le habían ofrecido dirigir a Glenda Jackson haciendo La casa de Bernarda Alba en inglés en el West End de Londres y ella lo rechazó inicialmente porque ella no hablaba inglés y no había dirigido nunca. Fue Arnold Wesker quien la convenció para que aceptase y a partir de ahí comenzó su carrera meteórica como directora de teatro y ópera que duró quince años.
Pues bien, este fin de semana hemos ido a ver la película La cocina, dirigida por el director mexicano Alonso Ruizpalacios, que está basada en la obra teatral de Arnold Wesker de igual título. Nosotros en realidad no sabíamos nada de todo esto que he escrito antes. Simplemente fuimos a ver la peli que ponían en el teatro de Benicàssim antes de un tapeo y un vino.
Pero ese tapeo y ese vino se convirtieron en algo muy distinto tras ver la película. Nuestro estado de ánimo por completo alterado después de un viaje visceral a la mayor locura de película que he visto últimamente.
El director hace un planteamiento sin medias tintas ni complejos. Muestra la cruda realidad de un grupo de inmigrantes ilegales que trabajan como cocineros en uno de los restaurantes, The grill, situado en pleno Times Square nada menos. Allí son exprimidos en jornadas llenas de stress donde la parada es imposible. Hay que sacar comandas y comandas a un ritmo bestial le pese a quien le pese. Sin humanidad, sin el mínimo exigido a las convenciones sore el trabajo, pero bajo la promesa más o menos concreta de conseguir los papeles para ser regularizados como ciudadanos estadounidenses en un futuro próximo.
Pero Pedro, protagonista mexicano de la película quiere algo más. Va a tener un hijo con Julia, una de las camareras estadounidense y aspira a una vida mejor. Toda su gracia mexicana, su salseo, el actuar como un payaso delante de los suyos, los ilegales, todo es una careta. Una que oculta una terrible frustración y tristeza. Una bomba de relojería como indica una de las camareras. Una bomba que explotará y lo hará maximalistamente y arrasando con todo, sin vuelta atrás.
La película nos ofrece pasajes memorables sobre las condiciones en que viven los ilegales, sus particularidades, sus bromas entre ellos con sus idiomas (hay mexicanos, colombianos, marroquíes…) y sus sueños.
Y encima de todo el caos absoluto, los gritos, los ir y venir de las camareras recogiendo comandas, el estrés máximo que se vive, está el salón del restaurante en el que se respira la calma, la conversación en silencio, el aire renovado y el derecho de abandonar una comida casi por completo si no apetece o gusta.
Los personajes inmigrantes fuman continuamente, beben una bebida cuyo gas siempre hace que se derrame, como seguramente lo son sus expectativas, siempre deben seguir el mismo patrón de trabajo, día tras día, con una mera esperanza de ser legalizados.
El director ha escogido el blanco y negro, creo que muy acertadamente para exacerbar y acentuar el tono gris y plomizo del suburbio que es la cocina de The Grill.
El dueño, Rashid, un explotador sin el más mínimo escrúpulo interpela a Pedro casi final con dos preguntas demoledoras: ¿Por qué has parado mi mundo? Y ¿Qué más queréis, además de daros de comer y daros trabajo?
La película es brutal, agita, reconcome, deprime y por momentos suelta la sonrisa. Una explosión de sentimientos contradictorios que seguro no dejará indiferente a nadie.