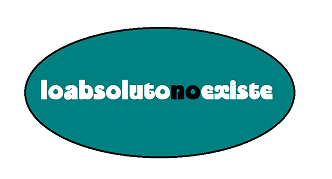Pelo castaño peinado a raya en el lado izquierdo, ojos marrones de mirada lánguida, sin sobrepeso, 1,72 de estatura, sin barba ni bigote y gafas sin montura que desnaturalizan su ya de por sí mirada impersonal. Viste vaqueros azules, zapatos negros de vieja generación y camisa blanca ligeramente arrugada que lleva metida por dentro y cincelada con un cinturón de piel marrón oscuro. Trabaja de lunes a viernes, de ocho a cinco, practica pádel, realiza la compra semanal el sábado y se reúne con la familia (la propia o la impuesta) el domingo. Vacaciones de verano en la playa y macro cenas familiares cuando los copos han pintado ya de blanco el tejado del edificio donde vive.
Esta puede ser la radiografía de un hombre normal, de aspecto y vida normal, con una familia normal en una ciudad media. Esa inmensa mayoría de hombres que habitan España sin que de ellos sea digna de mención particularidad alguna. Ellos que, con el transcurrir de las décadas y los cambios de gobierno siguen ahí, incesantes y ajenos al vaivén de la modernidad.
Votantes de costumbre, devotos católicos o agnósticos, aficionados al fútbol la mayoría y a visionar series de televisión. Disfrutan por igual organizando una parrillada en familia que almorzando con los amigachos los fines de semana.
Su vida se podrá calificar de aburrida, monótona, o poco ambiciosa, pero el adjetivo que mejor la definiría sería el de imperecedera.
Nada tiene de brillante llegar a la cúspide del éxito pues ello implica caer tarde o temprano. Ni de obsceno hundirse en el infierno del fracaso, porque se puede resurgir. Lo verdaderamente arduo es mantenerse siempre en esa franja indefinida de normalidad que permite pasar desapercibido a lo largo de la historia.
Normal es una palabra de inabarcable terminología. Normal debería de ser para nosotros sinónimo de bienestar, de armonía y por supuesto de autenticidad.